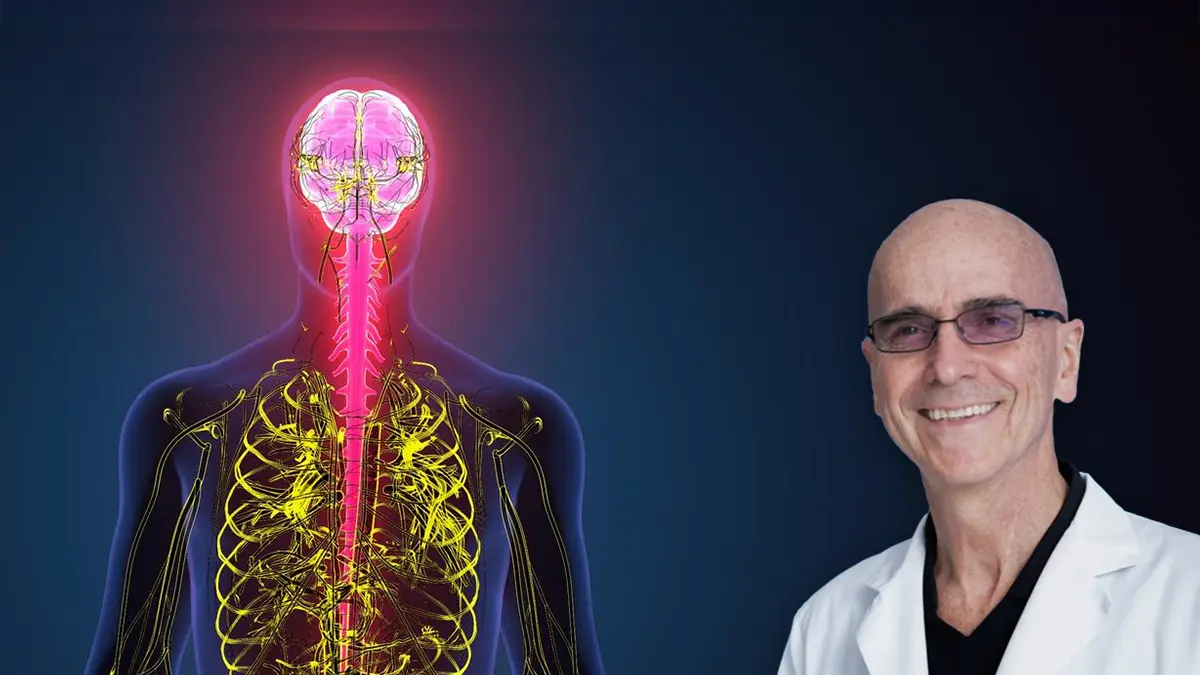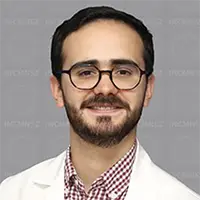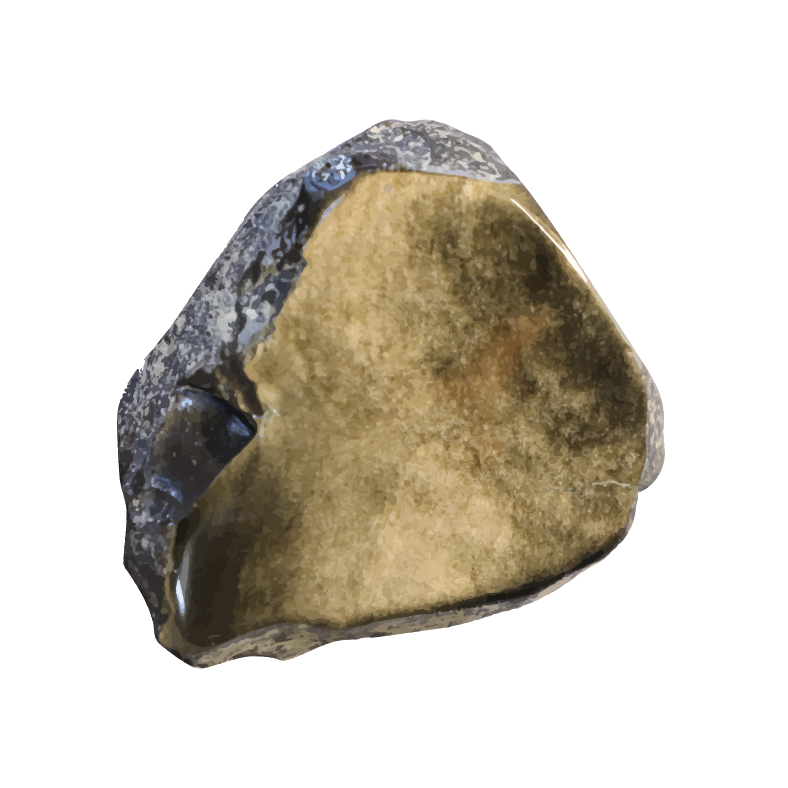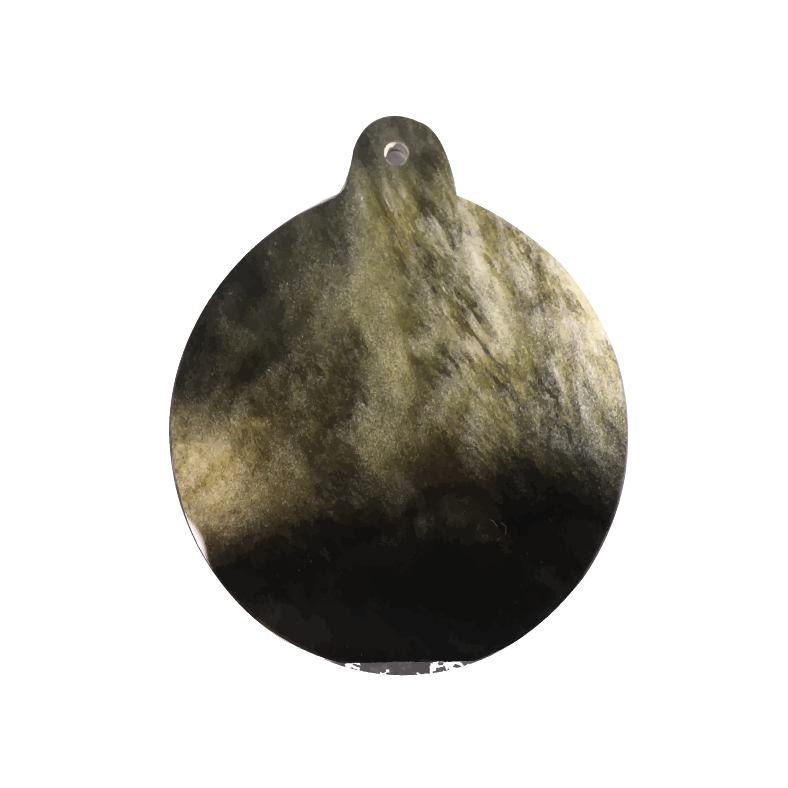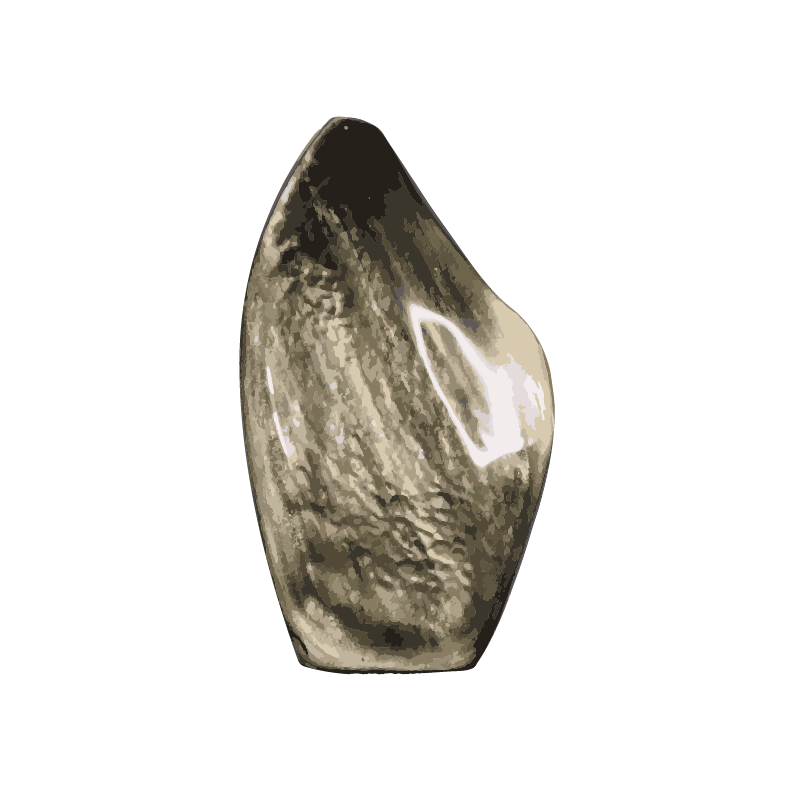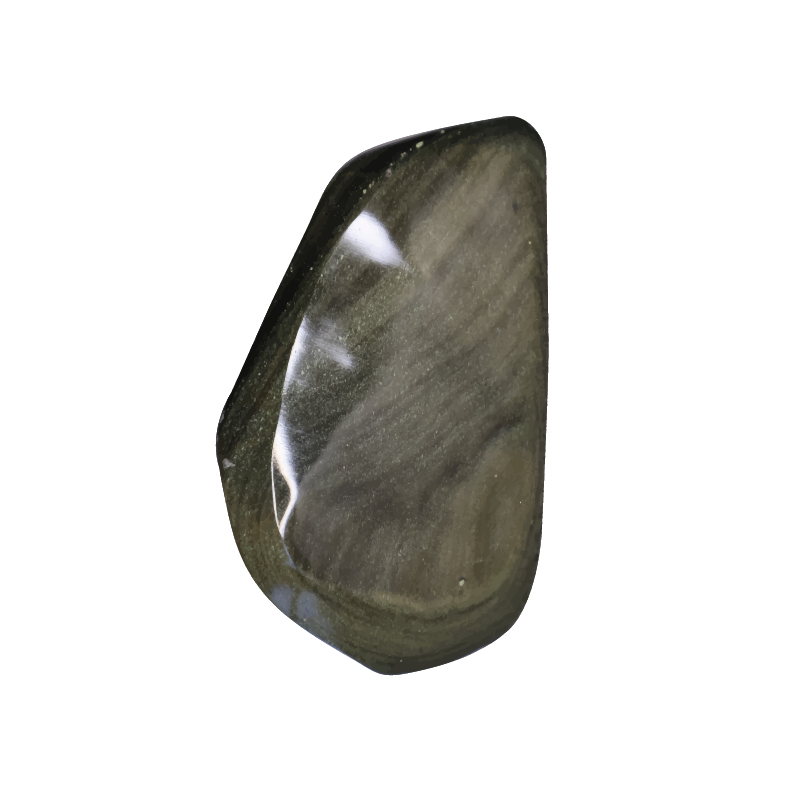Lo que nos cuenta el doctor Juan Carlos Gómez-Verjan Durante décadas, envejecer fue entendido como un destino inevitable: un proceso natural de desgaste que conducía, tarde o temprano, a la enfermedad y al declive. Pero esa idea está cambiando. Hoy, gracias a investigaciones de frontera, sabemos que el envejecimiento es un proceso que puede modificarse. No todas las personas envejecen igual, y no todo lo que ocurre con la edad es irreversible.
El doctor Carlos Verjan, investigador del Instituto Nacional de Geriatría, se dedica precisamente a estudiar cómo los mecanismos del envejecimiento pueden ser ralentizados o modulados. Su campo se llama gerociencia: una disciplina emergente que conecta los procesos biológicos del envejecimiento con las principales enfermedades crónicas como el Alzheimer, la diabetes o ciertos tipos de cáncer.
Factores sociales como el estrés, la violencia o el acceso desigual a servicios también aceleran el envejecimiento.
La lógica es poderosa: si muchas enfermedades tienen como principal factor de riesgo la edad, entonces, intervenir sobre el envejecimiento puede prevenir varias al mismo tiempo. Para ello, la ciencia ha identificado lo que llama los pilares del envejecimiento: daños acumulativos que se producen a nivel celular, como el acortamiento de los telómeros (estructuras que protegen los extremos del ADN), la inflamación crónica de bajo grado y los cambios epigenéticos, es decir, modificaciones químicas que alteran la expresión de los genes sin modificar su secuencia.
Verjan explica que uno de los avances más interesantes son los relojes epigenéticos. Estas herramientas permiten estimar la “edad biológica” de una persona —el desgaste real de sus células— a partir de marcas químicas en el ADN. “Dos personas pueden tener 40 años cronológicos, pero si una ha vivido en condiciones adversas, con mala alimentación o contaminación constante, puede tener un envejecimiento celular similar al de alguien de 60”, comenta.
Ejemplos como los centenarios saludables —personas que llegan a los 100 años sin enfermedades crónicas— o, por el contrario, estudios sobre el “Hunger Winter” en los Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial, muestran que el entorno influye profundamente. En ese invierno de hambruna, los bebés gestados en la desnutrición presentaron décadas después más enfermedades cardiovasculares y metabólicas. “Lo que vivimos en la infancia o incluso en el vientre materno deja huellas en nuestras células”, señala.
Por eso, insiste Verjan, el envejecimiento no es solo un asunto biológico. Factores como la educación, el acceso a servicios, la violencia o la calidad del espacio público también moldean la manera en que envejecemos. “Los determinantes sociales del envejecimiento son fundamentales. No basta con estudiar moléculas si no entendemos cómo vive la gente”.
La ciencia no basta: se requieren políticas públicas que promuevan una cultura del cuidado para una vejez digna.
A partir de esta comprensión, la ciencia propone dos rutas de acción. La primera, conocida y respaldada por evidencia, se basa en el estilo de vida: alimentación saludable, ejercicio regular, sueño reparador y vínculos afectivos. La dieta de la milpa mexicana, por ejemplo, basada en maíz, frijol, calabaza y quelites, es una opción culturalmente cercana y científicamente validada.
La segunda ruta es más experimental: el desarrollo de fármacos geroprotectores, diseñados para actuar directamente sobre los mecanismos celulares del envejecimiento. Algunos de estos compuestos están en fase de prueba en laboratorios como el de David Sinclair, en Harvard. En su propio laboratorio, Verjan trabaja con modelos animales para probar moléculas que podrían mejorar la función cerebral en la vejez.
Sin embargo, aclara que sin políticas públicas que reduzcan desigualdades, ningún avance será suficiente. “Podemos diseñar los mejores fármacos, pero si la gente no tiene acceso a salud, vivienda o alimentación adecuada, no vamos a resolver nada”.
En sus palabras: “si tuviera que dejar dos consejos serían muy simples: hagan ejercicio —mientras más vigoroso y constante, mejor— y coman saludable. Cuando el ejercicio y la alimentación se complementan, el desenlace de la vida también mejora.”