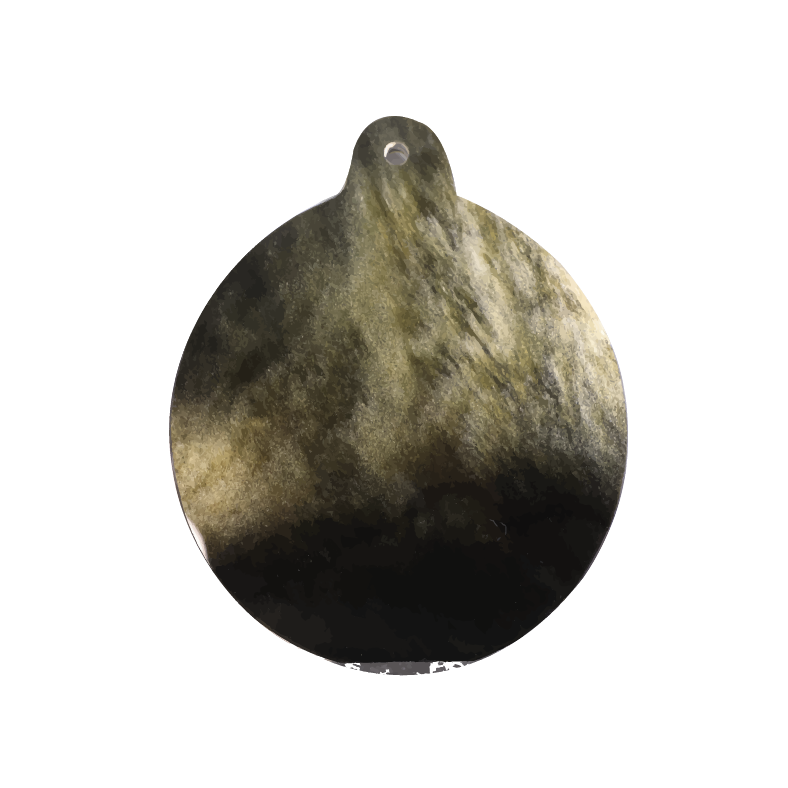

México es un país en el cual, por su realidad política y pluralidad mediática, las encuestas electorales despegaron tardíamente.

Se ha dicho y repetido que “México tiene las elecciones más caras del mundo”; pero, los datos muestran que no es así. En la tabla adjunta se muestra el costo de las elecciones en varios países y los números indican que el presupuesto asignado para las elecciones de 2024 al Instituto Nacional Electoral (INE) equivale a 3.7 dólares por cada mexicano.

La elección presidencial de 2006 en México fue una de las más disputadas de la historia del país.

El 17 de junio de 1972 unos ladrones entraron a la sede del partido demócrata en Washington, el edificio Watergate.

Antes de las elecciones tenemos las encuestas.

Ningún resultado comicial es “químicamente puro”, ni existe un sistema electoral perfecto; pero todos se conciben en principio para lograr resultados limpios e incuestionables que aseguren estabilidad política.

La integración de las computadoras en todos los aspectos de la vida común ha transformado la forma en que interactuamos y participamos en la sociedad, pero no ha fortalecido aún eso que creemos entender por democracia, y menos si hablamos de ciudadanía digital.

Uno de los primeros experimentos con un sistema de votación a dos vueltas se dio en 1908 y 1911 en Nueva Zelanda, en las elecciones para el Parlamento.

En años recientes, el fenómeno del fentanilo ha sido motivo de análisis para comunicadores, instancias responsables de la salud, seguridad, procuración de justicia y desarrollo social; así como organizaciones de la sociedad civil, personas con vocación de cuidado e investigadores. Las voces de quienes enferman y sus familiares se escuchan menos.

La historia del fentanilo inició hace miles de años, con el uso del opio para aliviar el dolor, la diarrea y la tos. El opio se obtiene de los frutos inmaduros de una planta de amapola, Papaver somniferum. Cuando estos se raspan con algo afilado, secretan un líquido lechoso que, al contacto con el aire, se vuelve denso y adquiere un color pardo característico que se conoce como goma de opio.

En México, los opioides se han abordado tradicionalmente desde una perspectiva de seguridad nacional y, en menor medida, como un tema de salud pública. En el ámbito internacional, nuestro país se considera productor y distribuidor de sustancias, etiqueta que se sostiene por los registros de incautaciones y por el poco consumo reportado en las encuestas realizadas en los hogares.

“Es un tormento” —Dijo doña Alicia*. Con esa palabra resume lo que vive en su sufrimiento: un dolor profundo que se encarna en sus entrañas. Su dolencia se debe al cáncer. La enfermedad ocurre en un cuerpo que, como el tuyo y el mío, está hecho para doler. A los seres humanos, como a otros tantos animales, nos sirve que el cuerpo duela porque esa sensación nos previene de lastimarnos con mucha gravedad y también a proteger partes de corporalidad ya lesionadas. Sin embargo, también nos hace vulnerables si llegamos a los extremos del daño o disfunción.

En los últimos meses muy posiblemente has escuchado alguna noticia relacionada con el fentanilo, enfocada principalmente en temas de seguridad (como “Incauta Sedena 44 kilogramos de fentanilo…”) o en mostrar los efectos de esta sustancia (se habla de ella como la droga “zombie”).

El consumo de drogas es un problema de salud pública mundial. Las noticias mencionan con frecuencia que el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, circula en nuestro país. En México, alrededor del 10% de la población de entre 12 y 65 años ha consumido drogas ilegales alguna vez en la vida y los jóvenes son muy vulnerables.

La atención apropiada a los problemas de adicciones en las sociedades modernas requiere una estrategia basada en la construcción de un sistema de salud universal y de calidad, en el que se reconozca que no son un asunto que sólo afecta a un pequeño grupo de la población, y que están relacionadas con condiciones económicas, sociales y psicológicas.

Habitamos un planeta vivo, donde existen miles de plantas, árboles, animales, insectos, hongos, microorganismos y seres humanos. A lo largo de la historia de la humanidad, botánicos y biólogos, entre otros científicos, han descrito alrededor de 374 mil especies diferentes de plantas. Esta clasificación nos sirve para conocer sus semejanzas y sus características y comprender sus efectos al comerlas, olerlas o estar en contacto con la piel.
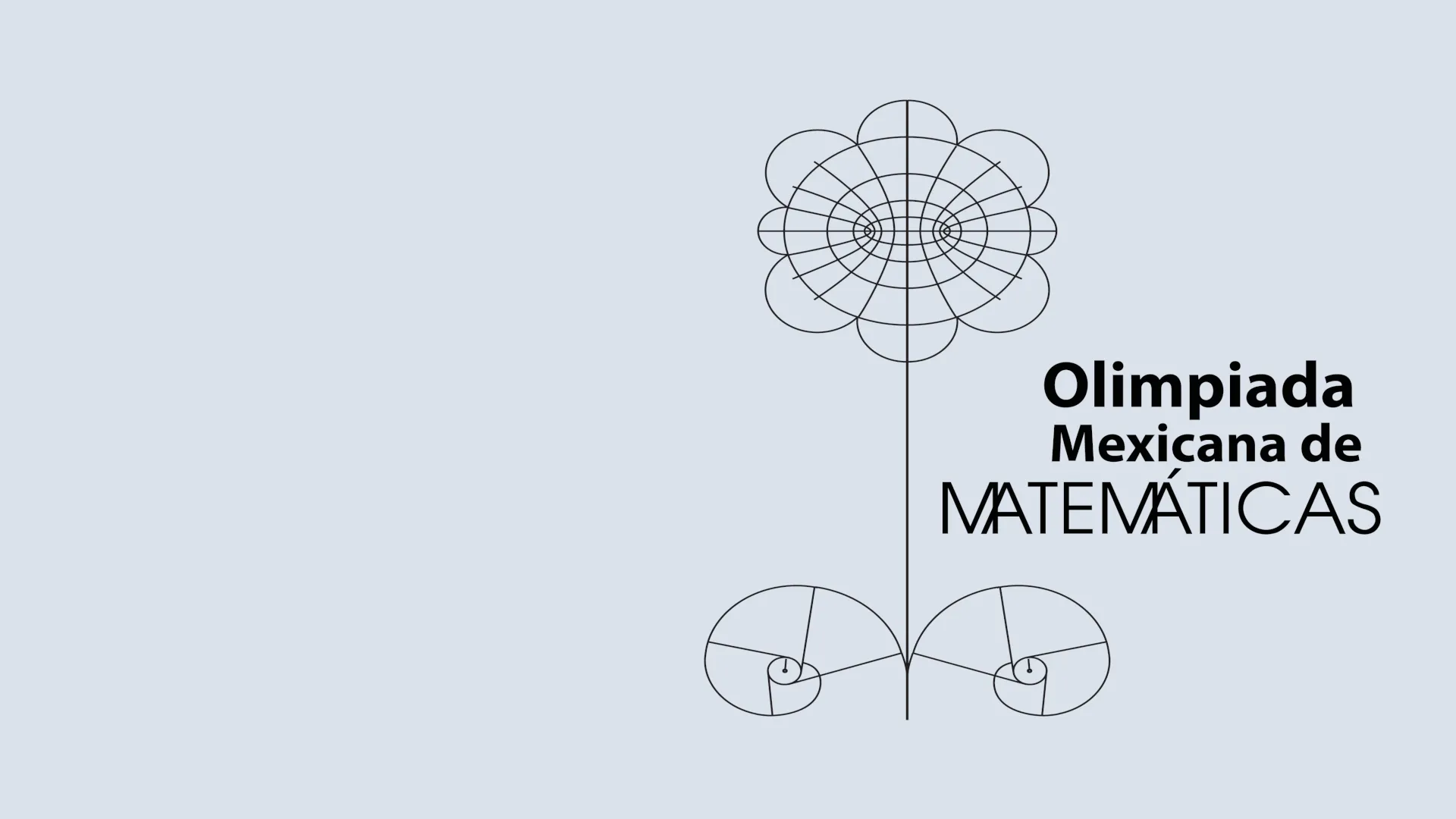
La Olimpiada Mexicana de Matemáticas difunde esta área del conocimiento a través de concursos estatales, nacionales e internacionales. Su Comité Organizador elige y entrena a los equipos para las distintas competencias en las que México participa. A través de los años, han logrado fomentar la creatividad y el ingenio para la resolución de problemas.

México tiene que darse cuenta de que la inversión en ciencia y tecnología es lo mejor que puede hacer una nación, dejar de escatimar, porque en el desarrollo del conocimiento no puede haber ahorros”, dijo Alberto Verjovsky.
calendar_month 20 de diciembre de 2025